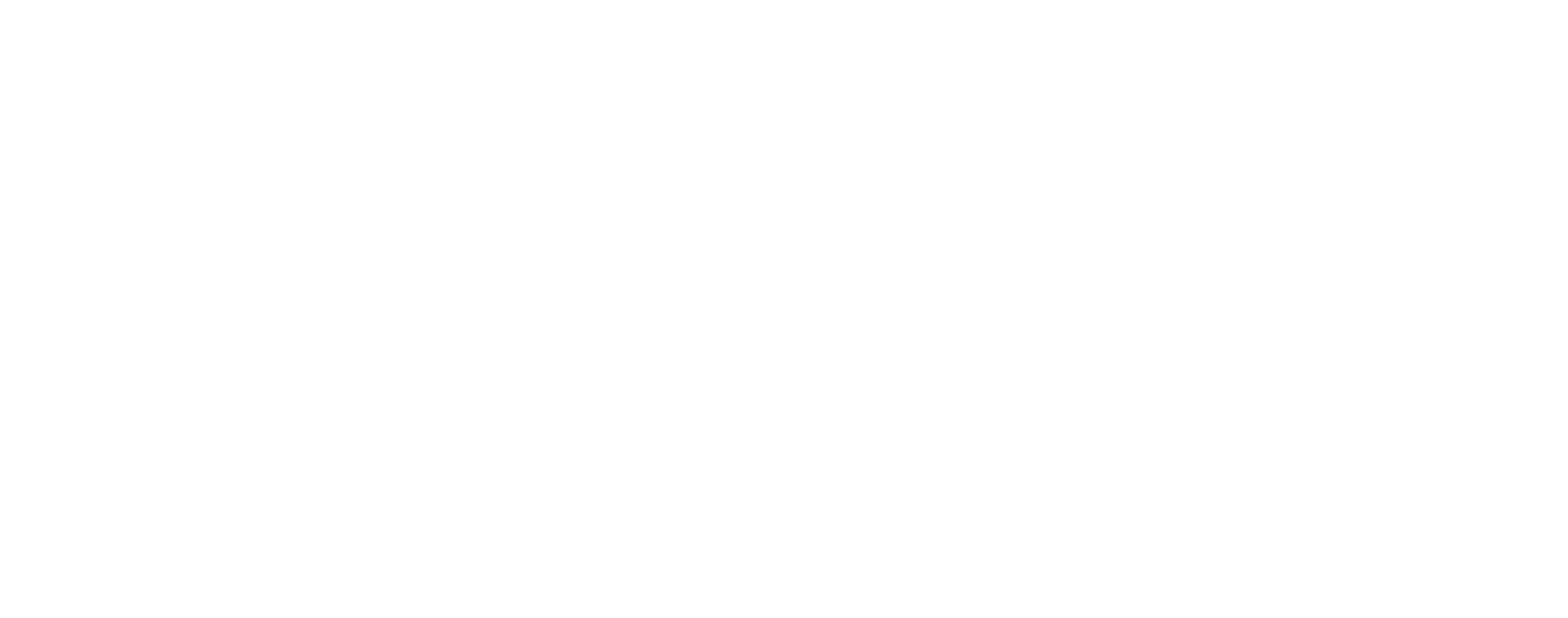En ”Pequeños lectores”, el último libro de la colección Editor, de Gris tormenta, Yael Frankel revela un poco de su trabajo como escritora de libros infantiles.
A partir de cinco reflexiones ”en terapia”, la autora no cuenta sobre su trabajo, su proceso creativo, experiencias personales y profesionales, que la llevan a revelar cómo ella entiende la literatura infantil.
Acá les comparto algunas partes que quise subrayar mientras lo leía:
Si tuviera que definir qué cambió entre la idea que tenía de la ilustración antes, y la idea que tengo hoy, diría que fue un reemplazo entre dos verbos: dibujar le dejó su lugar a narrar. O a lo mejor es que el dibujo quedó en segundo plano y eso dejó que la intención fuera, o intentara ser, lo primordial. En mis comienzos como ilustradora, creía que la función principal del personaje era la de mostrarse al lector, presentarse, y después la historia, es decir, el texto, se encargaría de contar lo que hubiera que contar. Seguía las palabras de Ray Bradbury: «Busque un personaje como usted que quiera algo o no quiera algo con toda el alma». Con el tiempo entendí que no podían habitar el espacio si no tenían nada interesante que contar. Y me pregunté si yo, o mi mano, podía hacer que un personaje dibujado tuviera intenciones. Deseaba que el lector lo viera dudar cuando elegía los gustos de un helado o tambalearse con un poco de miedo al subir una escalera o abrir de manera torpe un paraguas o girar los ojos en dirección de otro personaje para que en esa mirada se encontraran… La narración pasó a ser la razón principal del libro, porque, aunque estaba ilustrado, o, mejor dicho, porque estaba ilustrado, no solo podía contar una historia, sino que se abría la posibilidad de mostrar dos: ¿por qué iba a desperdiciarla?
Quizá donde mejor se puede ver esta forma de «pasaje» del dibujo a la narración es en un libro cuya historia transcurre adentro de un ascensor que anda mal. El mayor desafío era contar, a lo largo de cuarenta y cuatro páginas, lo que les sucedía a siete personajes atrapados en un espacio superreducido y compartiendo un momento estresante, todos tratando de resolver las diferentes vicisitudes que se les presentan. ¿Por qué los puse ahí? Porque no sé si existe alguna escena que me produzca tanta incomodidad como la de viajar en ascensor está imposibilitada de moverte, con gente desconocida, buscás dónde posar los ojos y deseás que pase lo más rápido posible. Entonces, a esos personajes los vemos viajar de un piso a otro, o detenidos (en contra de su voluntad, pero siempre metidos ahí), en el único ascensor que parece haber en el edificio. Y que, encima, está roto. La narración se va centrando, poco a poco, en la mirada asustada de una de las vecinas por la presencia del perro de la nena protagonista; en la posición de su cuerpo respecto del animal; en la vergüenza en la cara de la nena cuando se da cuenta de que su perro no se aguantó más y está meando ahí mismo, dentro del ascensor; en el momento en que los siete personajes miran hacia arriba porque el ascensor se detuvo donde no lo esperaban; en la preocupación dentro una de las vecinas que está ahí atascada con sus mellizos cuando se ponen a llorar; en la ternura de uno de los vecinos cuando trata de calmarlos contándoles un cuento; es decir, tenía que conseguir que la narración avanzara en un espacio casi claustrofóbico siempre con los mismos personajes (ninguno puede salir de ahí) durante todo el libro. En esa situación no hubo lugar para desplegar dibujos «lindos»; lo único que había y que realmente importaba era lo que se narraba, lo que hacía que el lector diera vuelta la página.
Así como Ricardo Piglia propone que «todo cuento narra en realidad dos historias, una visible y otra secreta», me permito hacer una analogía con el álbum ilustrado y decir que también estoy contando dos historias a la vez, y en ambos lenguajes presentes está ese potencial al que trataré de exprimir lo más que pueda.
Pasa todo lo contrario con esos libros que ahora están de moda, en donde, en general, algún monstruo «enseña» peligrosamente a los chicos a gestionar las emociones, dando a entender que a las emociones hay que tenerlas cortitas, ubicarlas, catalogarlas y guardarlas donde corresponde (¿dónde corresponde?). Este tipo de libro es muy buscado, lo sé. Lo primero que me pregunto es si eso es literatura infantil. Enseguida me lleno de culpa y me digo que no soy quién para decir qué es literatura y qué no. Y después se me ve la hilacha cuando pienso si alguna vez este tipo de libro «ayudó» a algún nene. Y uso ese verbo porque creo que en una librería sin duda ocuparía su lugar en el estante que corresponde a la categoría de autoayuda. Y, como siempre que se habla de emociones en libros para chicos, solo aparecen las emociones simples: la alegría, la tristeza, la furia, el miedo, la vergüenza, la inestabilidad, la inquietud, la incertidumbre, el dolor, la debilidad y otras tantas de este catálogo didáctico. Entiendo que un libro no podría abarcar todas las emociones que existen, pero, entonces, ¿por qué no dejar de lado esa lista interminable y centrarnos en que la emoción sea lo que sienta el lector cuando lee? Dice Milena Busquets: «Yo quiero que un artista me conmueva, que me haga llorar, que me ayude a aceptar que un día moriré, no que me indique por dónde debo cruzar la calle». Quizás es por esta clase de fenómenos de marketing que la única lista que tengo en mi cabeza sea la de las cosas que no quiero hacer cuando hago un libro: no quiero ser aleccionadora, no quiero explicar más cosas, no quiero subestimar a los chicos, no quiero simplificar, no quiero facilitar la lectura (ni del texto ni de las ilustraciones), no quiero enseñarles nada, no quiero perder de vista que la literatura infantil es eso, literatura, no quiero caer en la tentación de usar diminutivos, no quiero dejar un mensaje, no quiero tener que terminar el libro con un final feliz, no quiero idealizar la infancia… Con esta lista en mente, paso y repaso mil veces texto e ilustraciones para cerciorarme de que cumplo al menos con la mayoría de los requisitos.
4. Le cuento a mi terapeuta acerca de una historia que estoy escribiendo: el protagonista es un oso que se la pasa diciendo «A mí no me importa» (de hecho, el título del cuento es esa misma frase), pero que en realidad sí le importa. Y mucho. Me contesta: «¡Sos vos!».
Mi rutina de trabajo es como una agenda bastante aburrida que tiene todos sus días completados con la misma letra, del mismo color, los mismos horarios y las mismas distracciones. Voy caminando a la mañana desde mi casa a mi estudio (son unas quince cuadras), y, cuando llego, hasta que me pongo realmente a trabajar, pasan unas cuantas cosas sin importancia: poner el agua para el mate, responder mails, ordenar algo que haya quedado fuera de su lugar el día anterior, mandar mensajes por WhatsApp y chatear con algún grupo, de amigos o familiar, siempre dispuesto a hacer chistes antes de arrancar el día. Es que sentarme a trabajar implica enfrentar estados que prefiero postergar, y que tienen relación directa con lo poco que puedo tolerar ese abismo de tiempo que sucede entre empezar un proyecto y encontrar el lenguaje para encararlo. Ese «limbo» en el que me encuentro sola y me siento completamente desamparada puede durar días, semanas o apenas unas horas. Entonces trato de evitarlo y gracias a eso pierdo el tiempo bastante seguido. Busco encarar varios proyectos en simultáneo para amortiguar los posibles golpes, o en todo caso vivir en carne propia —y como consuelo— eso de que, «si algo no funciona, otra cosa seguro que lo hará».
El sabor amargo que puedo sentir hasta encontrar algo que busco (aun sin saber bien qué es lo que busco) no se parece a nada que conozca de antemano. Porque como no sabré qué quiero hasta encontrarlo (y eso solo sucederá una vez que empiece a dibujar) me resulta complicadísimo decidirme a empezar… No hay fórmulas ni instrucciones que me traigan paz, porque como ya lo dije antes: solo voy a encontrar paz una vez que mi trabajo esté encaminado, y este laberinto en el que me decido meterme tan seguido es el laberinto de la mayoría de mis días.
Por eso, trabajar en proyectos propios como autora integral sin tener ninguna certeza de que algún día serán publicados es un estado que se mantiene relativamente constante. Y que comparto con muchos colegas. Siempre lo hablamos y hacemos bromas al respecto para aliviar un poco nuestra sensación. Pero es tan real que hace que nos sintamos como socios de un mismo club. Es casi una marca registrada de nuestro trabajo. No es que hacer libros para chicos sea un continuo sufrir; no, nada de eso, pero hay algo que se parece bastante a caminar sin rumbo. Y creo que todos conocemos cuán «aventurero» puede resultar ese tipo de caminara, pero tratándose de un trabajo ya no resulta tan divertida. Sin embargo, creo que, si el único objetivo del trabajo pasa a ser su publicación, quizá vamos a sentir que encontramos el rumbo, pero a qué precio. Porque ahí es cuando dejamos de lado lo que somos para darle más espacio a lo que se espera de nosotros. Una cosa es crear, y otra muy diferente es crear con un propósito en mente. Y soy consciente de que idealizo el momento de la creación, y son pocas las veces en las que realmente es ideal. Pero prefiero aferrarme con lo que pueda a la idea de la verdad, esa verdad personal que quiero dejar en cada libro, y tratar de que se mantenga hasta el final. ¿Es muy infantil lo que pienso? Tal vez sí. Pero por otro lado mi trabajo está dirigido a los niños, así que me doy —contenta— ese permiso.